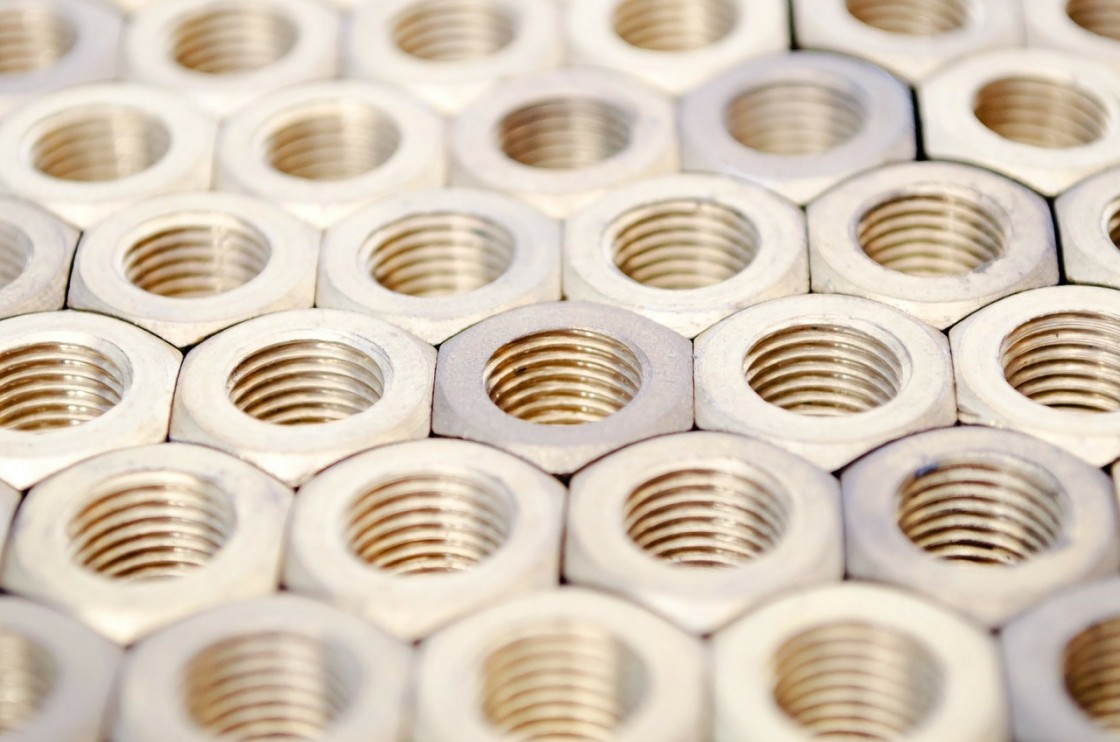

Un día, de cuando aún podía contar mi edad con los dedos de una mano, vi en la televisión a un empresario de éxito que, como no, había empezado en el garaje de casa de sus padres y que se apellidaba “De Andrés”. Yo me dirigí a mi padre y le pregunté que por qué ese hombre, teniendo el mismo apellido que yo, el suyo era compuesto. Mi padre me respondió, tajante: “Porque los apellidos compuestos son para gente que se cree importante y nosotros no lo somos, nosotros somos del montón”. Yo no entendía esta diferencia entre gente “importante” y gente “del montón” más allá de pensar que en esta vida siempre han existido clases. Luego, cuando crecí, descubrí que esta antípoda entre unos y otros es la base de muchos de los problemas del día a día.
Esta semana leía una entrevista a la escritora Marian Donner en la que decía que algo no funcionaba cuando nadie de nuestro alrededor era completamente feliz. Lo primero que pensé cuando la leí fue que era, precisamente, ese deseo de alcanzar el ideal de felicidad el que hacía que nos sintiéramos desgraciados. Pero no nos engañemos. Estamos fatal. Y eso no lo digo yo, en España, desde el inicio de la pandemia, se han prescrito más del doble de psicofármacos de lo que se hacía antes. De hecho, basta con hablar con los jóvenes de entre 20 y 30 años para darse cuenta de que su actual idea de felicidad pasa por poder cubrir necesidades básicas como tener un puesto de trabajo o poder independizarse.
¿Y qué hace falta para conseguir esto? Pues, en teoría, la base de todo radica en esforzarse y trabajar duro, pero, la realidad de este mantra ha derivado en que los jóvenes aceptan empleos precarios en los que tienen que dedicar horas y horas de su tiempo y en los que, muchas veces, pierden la estabilidad mental. Es iluso creer que se puede ser feliz en una generación que creció llena de promesas y aspiraciones profesionales y que luego, esas mismas ilusiones se han disipado en el aire y se han estampado con frustraciones, agotamiento y estrés.
Se ha deshumanizado a las personas y ahora lo que se necesita son robots que trabajen sin rechistar.
En definitiva y como también diría mi padre: No sé cómo aguanta España con tanto cachondeo.




