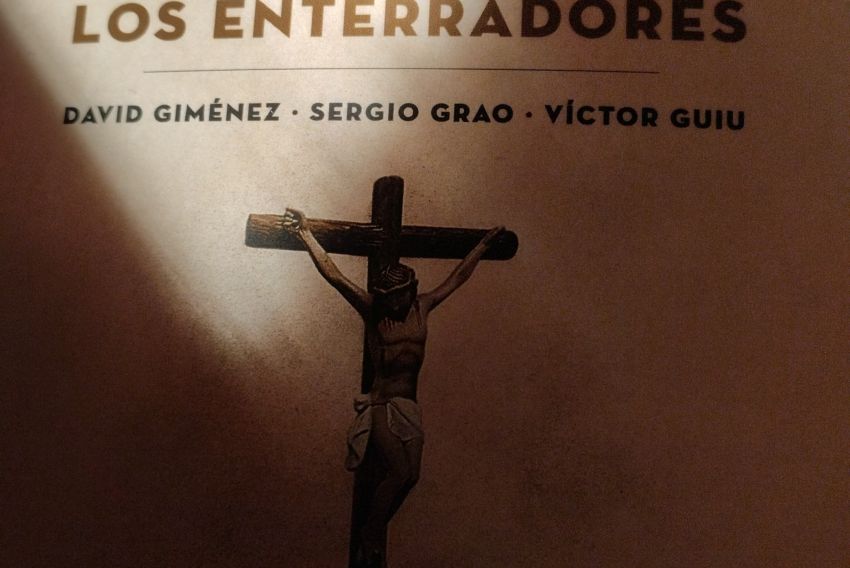Este mes de agosto moría (de viejo) Federico Martín Bahamontes. Ernesto Jartillo, el sociólogo que llevo dentro, despedía al ciclista con estas palabras: “Federico escribió los mejores versos escalando montañas sobre la necesidad y el hambre. Por eso fue un Quijote, por eso está en la memoria de los Quijotes, en el parnaso de los ciclistas; poesía épica rimando con la vida que les tocó vivir”.
Cuando muere uno de los que consideramos grandes todo son parabienes, y algunos “paramales”. La inquisición de las redes y el bienpensar estará siempre dispuesta a sacar la artillería para mostrarnos las peores felonías de una vida o, lo que es más habitual, si era de tal o cual ideología. La inquisición del bienpensar decidirá entonces por todos si tanto halago es para tanto. No vayamos a perder el norte. Los hunos y los hotros todavía son más feroces con los que, supuestamente, cambian de chaqueta, o deciden evolucionar o involucionar, que sus razones tendrán.
Si algo me entusiasma de personajes como Bahamontes es su enorme imperfección, su estirada chulería cascarrabias, su eterno “no tenéis ni puta idea” ganado a base de tesón y de echarle cojonera al asunto, un asunto que allá por los años 50 poco tenía que ver con lo de hoy. Porque era la victoria por encima de la necesidad y del hambre. Y en eso casi todos los españoles de aquel entonces andaban igualados.
Aludíamos a los Quijotes. Aquellos antihéroes que casi nunca ganaban porque les pasaban mil y una desgracias. Aludimos al que, como el país al que pertenecemos, tiene tanto de loco como de genio. Y quizás el símil no es el apropiado. Lo propio sería decir que aquí los pícaros son capaces de alcanzar la épica. Nadie mejor que Federico para recordarnos que la genialidad viene del sufrimiento, de la universidad de la vida, de echarle jeta, del todavía aprendo. Y la creación, como la destrucción, es capaz de forjar leyendas, de atracarse de Historia con mayúsculas y de crear países con los que reconciliarse aunque sea muy de vez en cuando.