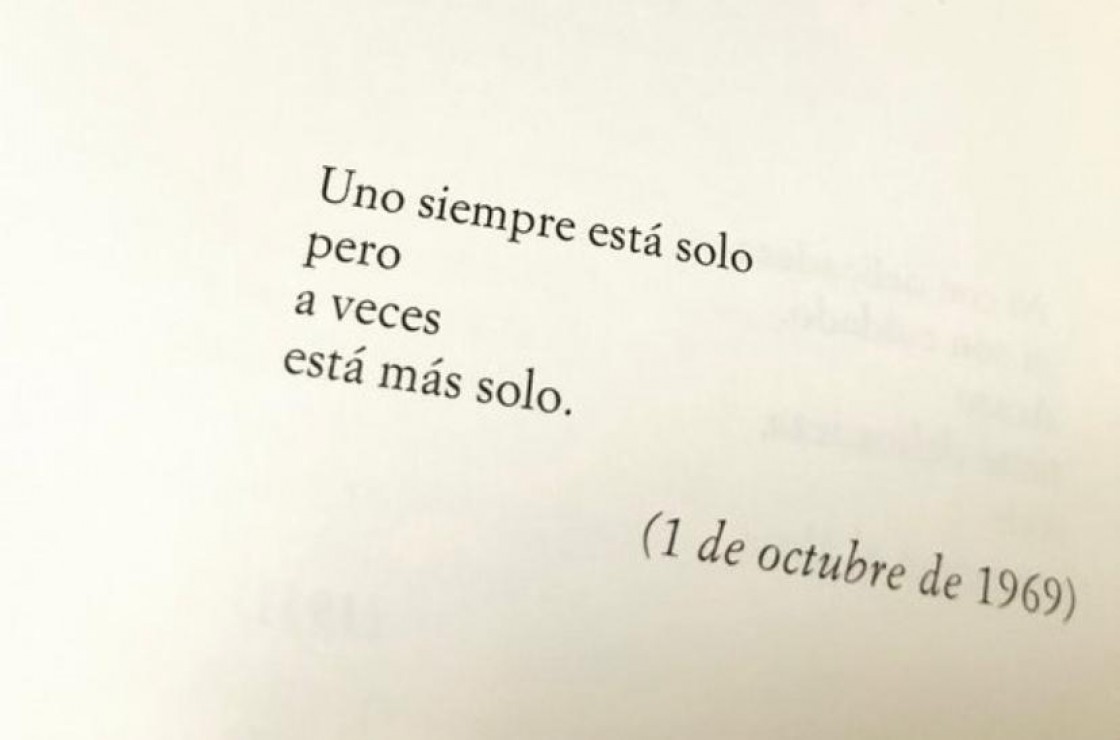

Nacemos solos y morimos solos. ¿Cuántas veces hemos oído esta frase que es más bien una sentencia? Sin embargo, lo que importa es lo que ocurre entre esos dos momentos del tiempo. O sea, la vida. Y es ahí cuando la gestión de la soledad se hace más importante. Leía hoy un fragmento de un poema de Idea Vilariño que decía “Uno siempre está solo pero a veces está más solo”.
Y es a esa soledad, la que uno no busca, la que quema, la que duele y, paradójicamente, acompaña, a la que nos enfrentamos cada vez más en esta sociedad cada vez más confusa, menos humanizada, más lejana.
En ese permanente estar conectado por las redes no creamos más que islas de individuos cada vez más alejados de los demás, cada vez más lejanos, a la vez, de sí mismos. Una distracción del mundo real que impide desde el necesario ensimismamiento hasta el imprescindible acercamiento real al otro. Por no hablar de cuando nos sentimos solos estando con alguien. O cuando la vida nos va dejando sin nuestros compañeros de viaje… Cada vez somos más desconocidos que se mueven por las mismas calles o redes sin ser capaces de reconocer al otro. Y sin atreverse a mirar hacia adentro.
Y así, sin darnos cuenta, llega la soledad en su forma más dolorosa: la indeseada. La que te lleva a pasar los días sin poder compartir lo que te alegra o lo que te atormenta. Unas risas, un llanto o una preocupación. Sin encontrar un abrazo en los tropiezos y fracasos y sin poder saborear el éxito o el triunfo. O, lo que es peor, no poder compartir el día a día, esos ladrillos de rutina en los que abrimos puertas y ventanas para construir una vida bella y agradable.
Claro que hay momentos para la soledad. Algunos incluso la prefieren la mayor parte del tiempo porque han sabido encontrar el sentido de la vida sin necesitar a nadie. Pero cuando no se elige, cuando no hay pareja, familia, amigos, compañeros con los que compartir las tristezas o la dicha es cuando uno está más solo. ¿Estamos a tiempo de parar aún la epidemia de la soledad?
